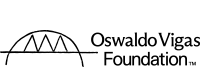Mi amigo, el pintor, Oswaldo Vigas
Juan Sánchez Peláez
El Nacional
Caracas, Venezuela. 23 de agosto de 1957
(París, agosto, 1957)
Confieso que pensé ocultarme bajo el anonimato periodístico porque la verdad es que yo me había propuesto hacerle simple y escuetamente una entrevista a Oswaldo Vigas, en vísperas de su regreso a Venezuela. Yo intentaría, en lo posible, ser objetivo y a toda costa, impersonal. Luego deshice como vano tal propósito: Vigas era uno de los nuestros; algo apasionante y claro en vías de formularse por las gentes de mi generación, encontraba raíz en su mensaje pictórico y en su desvelado horizonte humano. Me ha tocado, por otra parte, repudiar en lo íntimo, tanto crédito o favor, ¿de qué orden?, que entre nosotros se acuerda a los artistas pintores, y que los haría aparecer ante el público como finalistas de torneo deportivo. En este sentido los titulares que encabezan algunas informaciones sobre las actividades de los artistas en Europa, inspiran auténtico horror del cual se resienten los artistas aludidos. Ciertos periodistas envían sus comentarios desde París a América, que no dejan de ser excesivos en cuanto al elogio, y mal intencionados, en cuanto establecen una terrible confusión de valores.
Mi amigo, el pintor Oswaldo Vigas, habita en la calle Dauphine, en el corazón del bullicioso barrio latino, y yo en las afueras de la gran ciudad. Cuando llegué a París, acostumbraba ir a su atelier y allí me sentía perdido no pocas veces, braceando sobre olas de colores, estampas japonesas, grabados antiguos de rara perfección, cuadros de Vasarely, Manessier, Guayasamín, y en conjunto, toda la complicada mitología de la pintura a través de sus épocas más diversas. Era como entrar al reino de Wonderland, pisar una hojarasca de sueño, o abrir las puertas de un diminuto y fantástico museo. Mientras latía la trepidante vida externa, adentro, en la extraña pieza, yo presenciaba el trabajo de un hombre absorto en su honda tarea de buzo, o lamparero, u orfebre de sutiles hallazgos. Yo remontaba el recuerdo, evocaba nuestra edad febril en las postrimerías de 1951. A estas alturas, me parecería injusto mirarla con nostalgia o desde [sic] y sancionar el pasado, con el resto habitual del burgués, como un pecado de juventud. Los años - se nos ha dicho hasta la exageración - apagan no pocas ilusiones. Y mi amigo Oswaldo Vigas era una de escasas personas que en este tiempo de duda general, tenía fe y se esforzaba en creer. De tal actitud suya le ha venido un aire de niñez perenne. Es entre nosotros, quien más se ha resistido a envejecer y guiar ha mantenido mayor caudal de dinamismo creador. Yo comprendo que entre su trabajo y el mío se interponga a veces un muro. Que debo atravesar una pared de gran espesor, una maleza, subir una torre y con lentitud, para percibir, viviente y pleno, las zonas de misterio que él me ofrece. Me ha sucedido también que el lenguaje pictórico de Vigas se me entregue desde el primer contacto, desnudo y familiar, tras una ronda mágica de animales y seres alucinados.
Yo le he escrito unas líneas a Oswaldo para verlo, para reiniciar un diálogo antes de su partida, y a continuación transcribo sus palabras, las señales, los débiles y fugitivos signos de nuestra charla. Eludo, eso sí, cualquier grave incursión en los dominios cerrados de la teoría pictórica. He allí un campo nunca despejado y en el que sólo cuenta la faena diaria, el botín que se extrajo a las tinieblas, a la claridad o al olvido permanente.
Oswaldo sabe que la tentación del arte moderno es la libertad y que cualquier indicio de regreso a cánones fijos, ya invalidados por la historia, es ni más ni menos que un suicidio. De ahí, repito, que los términos de nuestra charla apunten a lo exclusivamente personal, y en primera persona, él me habla:
“Para mí, París no es el nombre de una ciudad, sino el mundo. Ha sido, para mí, también América. En visión de presente y de futuro. Cualesquiera que sean mis preocupaciones y mi experiencia, ellas gravitan de manera inequívoca en torno a mi pintura. En París nos encontramos todos en el mismo nivel, como ante el juicio final.
Pasear por los museos de Europa es importante para un pintor de Sur América, ya que así, nos limpiamos los ojos de la visión de repostería de las Ediciones Skira. Habrá quienes rehúyan los museos, como el paciente puede rehuir al médico, no tanto a causa de la enfermedad, sino por temor al diagnóstico. En los museos no hice más que conocer lo que ya había aprendido y olvidado desde hace tiempo: conocí a Goya y El Greco, en España a Gauguin, Roualt, Kandinsky, Picasso en Francia, como conozco a Magnelli, Matta, Pettoruti, Manessier, Pignon, Vasarely y a tantos otros, de “tȇte à tȇte”, a tal punto que ya no sé quiénes son los vivos y cuáles, los muertos. Los he visto a todos en el presente. A Pablo Ucello, en una sala del Louvre, y a la salida, al otro lado de mi casa, también en el número 33 de la calle paralela a la mía, a Pablo Picasso. ¿El futuro? Es otra cosa. El de mi pintura, estoy en la obligación de conquistarlo cada día...”
Oswaldo Vigas regresa a nuestro país a fines de setiembre y expondrá en las galerías de la Fundación Eugenio Mendoza y luego, en Estados Unidos. Muestra, sobre todo, un interés muy especial en ver de cerca las obras recientes de la plástica venezolana. Este viaje es de acuerdo a su idioma verbal una “zambullida”, o sea, un ver con pupila profunda de afecto a Venezuela, de la cual se halla ausente hace seis años.
Júzguese sobre la sinceridad de este pintor nuestro cuando afirma: “Ya no puedo seguir pintando mis brujas porque mi pintura ha seguido una natural e inevitable evolución. Yo busco renovarme, yo estoy al asalto de nuevas formas, reales o imaginarias. No puedo renunciar a este proceso que se cumple dentro de mí, por la esperanza del halago. Sin embargo, creo que en este mismo proceso se hallan latentes las huellas de mi época anterior”.
Vigas se reintegrará a París a comienzos del año venidero. Aquí proseguirá en su actividad paciente, casi monacal, revelando a los otros, con su arte, lo mejor de sí mismo.